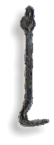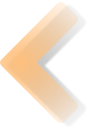—Papá, ¿cuál es tu animal favorito?
—¿El mío? No es sino fue.
—¿Qué quieres decir, papá? ¡Cuéntame!
—Está bien, hijo. Presta atención.
Cuando
tu
padre
era
pequeño
y
vivíamos
en
Egipto,
aunque
nos
tenían
esclavizados
teníamos
mucho
ganado.
Sobre
todo
ovejas
y
cabras.
Un
día,
tu
abuelo
Josué
me
llevó
al
establo.
Había
nacido
un
corderito
y
me
dijo
que
ése
era
para
mí.
Que
me
lo
daba.
Que
podía
hacer
con
él
lo
que
quisiese.
Y
que
yo
me
haría
cargo
de
su
cuidado.
Mi
padre
quería
llamarle
como
yo
pero
le
dije
que,
como
ahora
era
mío,
me
gustaría
a
mí
ponerle
el
nombre,
sólo
que
todavía
no
sabía cuál.
Cada
día
estaba
deseando
que
llegase
la
hora
de
acabar
mis
tareas
para
ir
corriendo
a
ver
al
corderito.
Incluso
me
llevaba
orgulloso a otros niños para que lo viesen.
Me
acuerdo
cómo
al
principio
le
temblaban
las
piernas
cuando
se
ponía
en
pie.
Me
gustaba
ponerlo
sobre
mis
rodillas
y
acariciarle.
Me
hacía
muchas
cosquillas
en
la
mano
cuando
la
acercaba
a
su
hocico.
Era
muy
gracioso
verle
cuando
empezó
a
saltar y cómo se le movían las orejas.
Se me pasaban las tardes volando.
Cuando
creció
un
poquito,
le
ataba
una
cuerda
al
cuello
y
lo
sacaba
a
pasear.
Nos
perdíamos
tardes
enteras
paseando
por
aquellas verdes praderas.
También
me
gustaba
mucho
lo
blanco
de
su
lana
y
por
eso
decidí llamarle “Blanquito”.
Para
mí
no
existía
otro
animal
más
que
Blanquito.
Me
parecía
perfecto. El cordero más bonito que jamás hubiese existido.
Era
la
envidia
de
los
demás
niños.
Todos
pedían
a
su
padre
un
corderito pero ninguno era como Blanquito.
En
esos
días,
nuestro
pueblo
era
más
esclavo
que
nunca
de
Faraón
y
el
Señor
mandó
varias
plagas
para
que
nos
dejase
marchar.
En
lugar
de
eso,
Faraón
endurecía
más
y
más
su
corazón y no lo consentía.
Pero
un
día,
llegó
tu
abuelo
diciendo
que
el
Señor
iba
a
mandar
una
plaga
diferente
a
Egipto
para
que
Faraón
nos
dejase
salir
de
allí.
Que
la
plaga
consistía
en
que
todos
los
primogénitos
de
Egipto
iban
a
morir,
salvo
los
de
las
casas
donde
se
sacrificase
un
animal
en
su
lugar.
Que
el
ángel
del
Señor
pasaría
por
las
calles
y
en
la
casa
que
no
hubiese
muerto
un
animal
moriría
el
hijo
mayor.
Que
los
postes
de
la
puerta
de
casa
se
debían
untar
con
la
sangre
del
animal.
Así,
el
ángel
vería
que
en
la
casa
había
habido
muerte
y
no
entraría.
Y
que
ésta
sería
la
forma
en
que
Faraón
nos
dejaría
salir.
Porque
hasta
ahora,
a
pesar
de
todas
las
plagas,
los
egipcios
no
habían
obedecido
a
Moisés
pero
al
entrar
la
muerte
en
sus
hogares,
por
temor
a
morir
todos,
nos
dejarían
marchar.
En
cuanto
al
animal,
las
instrucciones
de
Moisés
eran
que
cada
familia
debía
coger
un
cordero
o
un
cabrito.
Que
tenía
que
ser
macho
y
de
un
año.
Y
que
también
tenía
que
ser
sin
defecto
y
que
para eso había que tenerlo en observación durante cuatro días.
Cuando
mi
padre
dijo
que
podía
ser
un
cordero,
mi
corazón
se
sobresaltó por un momento: “¡No, Blanquito no!”, pensé.
Esa
noche
me
consolaba
pensando
que
Blanquito
era
demasiado
hermoso
como
para
ser
sacrificado
y
que
teníamos
muchos
más.
“¡Además,
mi
padre
nunca
sacrificaría
al
cordero
que
me
había
regalado!”, seguía diciéndome para mí.
Al
día
siguiente,
como
siempre,
cuando
acabé
mis
tareas
salí
corriendo
a
jugar
con
Blanquito.
Pero
para
mi
asombro
la
puerta
de su valla estaba abierta y Blanquito no estaba.
Corriendo busqué a mi padre. Había puesto a Blanquito aparte.
—¿Por
qué
está
aquí
Blanquito,
papá?
—pregunté
temiéndome
lo peor.
—Porque quiero observarlo más detenidamente, hijo.
—¿No irás a sacrificarlo, verdad?
—Hijo.
Este
cordero
es
tuyo.
Hablar
de
Blanquito
es
hablar
de
ti.
Ninguno
mejor
que
éste.
Y
Moisés
ha
dicho
que
si
no
muere
él
morirás tú.
—¿Y
no
podemos
poner
en
la
puerta
otra
cosa
que
agrade
al
ángel para que no entre a por mí?
—No.
Yo
me
resistía
a
aceptar
la
realidad.
Miraba
para
todos
lados
desesperado,
pensando
en
si
podía
haber
otra
forma
de
salvar
a
mi Blanquito:
—¿Qué tal ponerle esas tortas tan buenas que hace mamá...?
—Basta, hijo.
Por
un
momento
deseaba
que
Blanquito
dejase
de
ser
Blanquito.
Que
fuese
tuerto
o
cojo
para
que
mi
padre
no
se
fijase
en él. Pero Blanquito era Blanquito y fue el escogido.
Traté
de
aguantarme
las
ganas
de
llorar
delante
de
mi
padre
pero
no
pude.
Mientras
lloraba
pensaba:
“¿Qué
hago
llorando
por
Blanquito
pues
al
fin
y
al
cabo
es
un
animal?
Mi
padre
se
va
a
reír
si
me
ve
llorar
por
él;
¡no
lo
va
a
entender!
¿Y
qué
les
voy
a
decir
a
mis
amigos
cuando
se
enteren
de
que
ya
no
tengo
a
Blanquito?”.
Pero
una
vez
que
me
hube
desahogado,
mi
padre
se
sorprendió
cuando
le
dije
que,
puesto
que
moría
por
mí,
yo
lo
quería
matar.
Mi
padre,
tras
dudar
por
un
momento
de
que
fuese
capaz
de
hacer
lo
que
había
decidido,
aceptó.
Me
dijo
que
me
explicaría
cómo tenía que hacerlo y que me ayudaría.
Llegó
el
día
que
había
que
matarlo.
El
día
más
largo
de
mi
infancia.
Teníamos
que
recoger
todo
lo
que
nos
íbamos
a
llevar
de
viaje.
Pero
yo
estaba
en
el
establo
con
Blanquito.
No
me
quería
separar de él. Mi madre fue la que recogió todas mis cosas.
Al atardecer vino mi padre a buscarme:
—Es la hora, hijo.
Llevé
a
Blanquito
a
casa
sin
cuerda.
Ya
no
hacía
falta.
Me
seguía
confiado
a
todas
partes.
Yo
trataba
de
hacerme
el
valiente
y de que no me viese llorar.
En
casa,
todo
estaba
preparado:
Lo
que
teníamos
que
llevarnos
para el viaje, el fuego y el cuchillo.
Recuerdo
las
instrucciones
de
nuestro
padre:
“Debe
untarse
la
sangre
en
los
postes
y
en
el
dintel
de
la
puerta.
Debe
asarse
al
fuego.
Debe
llevar
hierbas
amargas.
No
debe
dejarse
nada
para
mañana...”.
Mi
padre
me
acercó
el
cuchillo
y
yo
lo
acerqué
al
cuello
de
Blanquito.
Me
dijo
que
la
otra
mano
la
pusiese
sobre
su
cabeza
para
sujetarla.
Que
no
hacía
falta
nada
más.
Que
Blanquito,
como
cordero
que
era,
se
dejaría
matar
sin
problemas.
Mientras,
mi
padre
colocaría
el
lebrillo
debajo
de
su
cuello
para
recoger
la
sangre.
Hubiera
deseado
hacerlo
totalmente
a
oscuras
y
que
Blanquito
no viese que yo mismo le sacrificaba. Sentía que le traicionaba.
Antes
de
pensarlo
más
y
cambiar
de
opinión,
apreté
con
firmeza
el cuchillo y le hice el corte en el cuello.
Recuerdo
sus
balidos.
Salían
indefensos
de
su
garganta
mezclados
entre
borbotones
de
sangre.
No
se
movía.
No
se
revolvía.
Se
quedó
quieto
mientras
su
sangre
caía
sobre
el
lebrillo.
Fui
a
dejar
el
cuchillo
en
la
mesa
y
al
girarme
le
vi
mirándome
a
los ojos. Ahora estábamos el uno frente al otro.
Parecía
como
si
fuese
consciente
de
lo
que
estaba
pasando.
Como
si
Blanquito
supiese
que
moría
en
mi
lugar
y
que
lo
aceptaba.
Que
no
le
importaba
que
yo
mismo
le
hubiese
matado.
Que
lo
que
de
verdad
importaba
era
que
yo
viviera.
No
veía
rencor
en
su
mirada.
Veía
que
me
seguía
queriendo.
Sus
rodillas
empezaban
a
temblar
como
cuando
era
recién
nacido
y
quería
mantenerse
en
pie.
No
lo
pude
soportar
más
y
salí
de
casa
corriendo
y
llorando.
No podía ver morir así a Blanquito.
Al
rato
salió
mi
padre
con
el
lebrillo
con
sangre
y
un
manojo
de
hisopo.
Lo
mojó
en
ella
y
comenzó
a
untar
los
postes
de
la
puerta
y
el
dintel
que
estaba
sobre
ella.
Y
mientras
lo
hacía,
me
recordó
que
esa
noche,
cuando
pasase
el
ángel
y
viese
la
sangre
de
Blanquito, no entraría en busca de la mía.
Después,
entramos
los
dos
a
casa.
Todo
estaba
preparado
y
Blanquito en el fuego.
Puestos
en
pie,
mi
padre
dio
gracias
al
Señor
por
Blanquito
y
por mí.
Mi madre empezó a repartir nuestros bocados.
Los comimos en pie y en silencio.
Siempre
había
dicho
que
la
carne
de
cordero
asada
era
la
mejor
carne
que
había.
Y
que
nadie
la
preparaba
como
mi
madre.
Había
comido
muchos
corderos
antes
de
ése
y
siempre
me
chupaba
los
dedos.
Pero
me
alegro
de
que
el
Señor
dijera
que
la
carne
de
Blanquito
había
que
comerla
con
hierbas
amargas.
No
quería
que
nadie
saborease
a
Blanquito
sino
que
pensasen
en
lo
amargo
que
era
para
mí
el
que
Blanquito
hubiese
muerto.
Blanquito
no
era
un
cordero cualquiera.
El
tener
que
comerlo
me
hacía
pensar,
reconocer,
admitir,
digerir
que
Blanquito
había
muerto
por
mi
culpa.
De
no
tener
yo
pecado no hubiese sido necesario que él muriese por mí.
Mientras
tanto,
el
ángel
pasó
por
las
calles
pero
al
ver
la
sangre
en la puerta no entró.
Eso
es
la
Pascua,
hijo:
El
pasar
de
largo.
Que
el
ángel
pasa
de
largo, al ver la sangre en la puerta, sin entrar.
A
medianoche
se
empezaron
a
oír
en
las
casas
de
los
egipcios
lloros y lamentos. En ellas sí que había entrado el ángel.
A
la
madrugada,
los
mismos
egipcios
nos
pedían
que
nos
marchásemos antes de que muriesen todos.
Había
gran
alegría
entre
la
multitud
del
pueblo
que
por
fín
salía
de
Egipto
para
volver
a
casa
después
de
tantos
años.
Pero
yo
no podía dejar de pensar en Blanquito.
Con
el
paso
de
los
años
en
el
desierto
creo
que
muchos
de
los
mayores
que
celebraron
aquella
Pascua,
realmente
no
lo
entendieron.
Tu
padre
le
ha
dado
muchas
gracias
al
Señor
por
Blanquito.
Porque para mí no era un cordero cualquiera.
Blanquito
me
ha
hecho
y
aún
me
hace
pensar
mucho
en
todo
por
lo
que
tuvo
que
pasar.
Blanquito
me
ha
hecho
y
aún
me
hace
pensar
mucho
en
todo
por
lo
que
a
quien
representaba
tendrá
que
pasar.
Con
Blanquito
entendí
que
ciertamente
la
paga
del
pecado
es
la
muerte
y
que
eso
es
lo
único
que
satisface
la
justicia
divina.
Que
aun
siendo
niño,
mis
“pequeños”
pecados
son
muy
grandes
delante
de
un
Dios
tan
limpio.
Que
todos
los
pecados
merecen
la
muerte.
El
pecado
de
nuestro
padre
Adán
fue
una
simple
desobediencia.
Y
yo, como niño, había desobedecido muchas veces a mi padre.
Lo
que
desde
el
principio
hemos
oído,
hijo.
Que
Dios
no
cambia
de
parecer
con
el
tiempo.
El
problema
del
pecado
es
siempre
el
mismo,
la
muerte;
y
la
solución
es
siempre
la
misma,
la
sustitución.
Dicen
que
un
padre
da
la
vida
por
su
hijo.
Y
yo
la
daría
por
ti.
Pero
delante
de
Dios,
un
pecador
condenado
a
muerte
no
puede
sustituir
a
otro
pecador.
El
sustituto
tendrá
que
ser
limpio
como
lo
era Blanquito con su blanca lana.
Cuando
venga
el
Salvador
que
esperamos,
tendrá
que
morir
como
Blanquito,
en
nuestro
lugar.
Morirá
por
nuestra
culpa
para
que
nosotros
no
muramos
eternamente.
Por
eso
el
cordero
tenía
que
ser
macho
y
de
un
año.
Tenía
que
morir,
no
por
viejo
sino
valiente
y
voluntariamente
por
nosotros,
pues
Él
no
tiene
por
qué
morir.
No
nos
mirará
con
otros
ojos
a
pesar
de
lo
que
le
hagamos
o
de
lo
que
sufra.
Nos
querrá
igual.
No
le
importará
con
tal
de
que
no
muramos nosotros.
El
pasar
a
Blanquito
por
fuego
era
para
entender
que
el
Salvador
tendrá
que
pasar
por
el
fuego
del
juicio
divino
que
todos
merecemos.
El
comer
a
Blanquito
era
para
reconocer
y
recordar
que
el
Salvador
morirá
por
nosotros
y
que
ésa
es
la
única
forma
de
satisfacer la justicia divina.
Pero
las
hierbas
amargas
eran
para
apreciar
que
aunque
la
deuda
la
dejará
zanjada,
el
precio
pagado
por
ello
será
muy
alto
y
que por eso, no podemos vivir de cualquier manera, como si nada.
El
que
no
quedase
nada
para
el
día
siguiente
me
hace
pensar
en
que
nuestro
Salvador
lo
dará
todo
por
nosotros
con
tal
de
dejar
la
deuda pagada.
Así
como
la
fe
en
que
la
sangre
en
la
puerta
haría
que
el
ángel
no
entrase,
la
fe
en
la
sangre
que
el
Cordero
de
Dios
derrame
impedirá que suframos la condenación.
Si
Blanquito
fue
tan
especial
para
tu
padre,
más
tiene
que
ser
para ti Aquel que vendrá un día.
Tiene que ser a quien más ames en esta vida.









—Papá, ¿cuál es tu animal favorito?
—¿El mío? No es sino fue.
—¿Qué quieres decir, papá? ¡Cuéntame!
—Está bien, hijo. Presta atención.
Cuando
tu
padre
era
pequeño
y
vivíamos
en
Egipto,
aunque
nos
tenían
esclavizados
teníamos
mucho
ganado.
Sobre todo ovejas y cabras.
Un
día,
tu
abuelo
Josué
me
llevó
al
establo.
Había
nacido
un
corderito
y
me
dijo
que
ése
era
para
mí.
Que
me
lo
daba.
Que
podía
hacer
con
él
lo
que
quisiese.
Y
que yo me haría cargo de su cuidado.
Mi
padre
quería
llamarle
como
yo
pero
le
dije
que,
como
ahora
era
mío,
me
gustaría
a
mí
ponerle
el
nombre,
sólo
que
todavía no sabía cuál.
Cada
día
estaba
deseando
que
llegase
la
hora
de
acabar
mis
tareas
para
ir
corriendo
a
ver
al
corderito.
Incluso
me
llevaba
orgulloso
a
otros
niños
para
que
lo
viesen.
Me
acuerdo
cómo
al
principio
le
temblaban
las
piernas
cuando
se
ponía
en
pie.
Me
gustaba
ponerlo
sobre
mis
rodillas
y
acariciarle.
Me
hacía
muchas
cosquillas
en
la
mano
cuando
la
acercaba
a
su
hocico.
Era
muy
gracioso
verle
cuando
empezó
a
saltar y cómo se le movían las orejas.
Se me pasaban las tardes volando.
Cuando
creció
un
poquito,
le
ataba
una
cuerda
al
cuello
y
lo
sacaba
a
pasear.
Nos
perdíamos
tardes
enteras
paseando
por
aquellas verdes praderas.
También
me
gustaba
mucho
lo
blanco
de
su
lana
y
por
eso
decidí
llamarle
“Blanquito”.
Para
mí
no
existía
otro
animal
más
que
Blanquito.
Me
parecía
perfecto.
El
cordero
más bonito que jamás hubiese existido.
Era
la
envidia
de
los
demás
niños.
Todos
pedían
a
su
padre
un
corderito
pero
ninguno era como Blanquito.
En
esos
días,
nuestro
pueblo
era
más
esclavo
que
nunca
de
Faraón
y
el
Señor
mandó
varias
plagas
para
que
nos
dejase
marchar.
En
lugar
de
eso,
Faraón
endurecía
más
y
más
su
corazón
y
no
lo
consentía.
Pero
un
día,
llegó
tu
abuelo
diciendo
que
el
Señor
iba
a
mandar
una
plaga
diferente
a
Egipto
para
que
Faraón
nos
dejase salir de allí.
Que
la
plaga
consistía
en
que
todos
los
primogénitos
de
Egipto
iban
a
morir,
salvo
los
de
las
casas
donde
se
sacrificase
un
animal
en
su
lugar.
Que
el
ángel
del
Señor
pasaría
por
las
calles
y
en
la
casa
que
no
hubiese
muerto
un
animal
moriría
el
hijo
mayor.
Que
los
postes
de
la
puerta
de
casa
se
debían
untar
con
la
sangre
del
animal.
Así,
el
ángel
vería
que
en
la
casa
había
habido
muerte
y
no
entraría.
Y
que
ésta
sería
la
forma
en
que
Faraón
nos
dejaría
salir.
Porque
hasta
ahora,
a
pesar
de
todas
las
plagas,
los
egipcios
no
habían
obedecido
a
Moisés
pero
al
entrar
la
muerte
en
sus
hogares,
por
temor
a
morir
todos,
nos
dejarían marchar.
En
cuanto
al
animal,
las
instrucciones
de
Moisés
eran
que
cada
familia
debía
coger
un
cordero
o
un
cabrito.
Que
tenía
que
ser
macho
y
de
un
año.
Y
que
también
tenía
que
ser
sin
defecto
y
que
para
eso
había
que
tenerlo
en
observación
durante
cuatro días.
Cuando
mi
padre
dijo
que
podía
ser
un
cordero,
mi
corazón
se
sobresaltó
por
un
momento: “¡No, Blanquito no!”, pensé.
Esa
noche
me
consolaba
pensando
que
Blanquito
era
demasiado
hermoso
como
para
ser
sacrificado
y
que
teníamos
muchos
más.
“¡Además,
mi
padre
nunca
sacrificaría
al
cordero
que
me
había
regalado!”, seguía diciéndome para mí.
Al
día
siguiente,
como
siempre,
cuando
acabé
mis
tareas
salí
corriendo
a
jugar
con
Blanquito.
Pero
para
mi
asombro
la
puerta
de
su
valla
estaba
abierta
y
Blanquito
no
estaba.
Corriendo
busqué
a
mi
padre.
Había
puesto a Blanquito aparte.
—¿Por
qué
está
aquí
Blanquito,
papá?
—pregunté temiéndome lo peor.
—Porque
quiero
observarlo
más
detenidamente, hijo.
—¿No irás a sacrificarlo, verdad?
—Hijo.
Este
cordero
es
tuyo.
Hablar
de
Blanquito
es
hablar
de
ti.
Ninguno
mejor
que
éste.
Y
Moisés
ha
dicho
que
si
no
muere él morirás tú.
—¿Y
no
podemos
poner
en
la
puerta
otra
cosa
que
agrade
al
ángel
para
que
no
entre a por mí?
—No.
Yo
me
resistía
a
aceptar
la
realidad.
Miraba
para
todos
lados
desesperado,
pensando
en
si
podía
haber
otra
forma
de
salvar a mi Blanquito:
—¿Qué
tal
ponerle
esas
tortas
tan
buenas que hace mamá...?
—Basta, hijo.
Por
un
momento
deseaba
que
Blanquito
dejase
de
ser
Blanquito.
Que
fuese
tuerto
o
cojo
para
que
mi
padre
no
se
fijase
en
él.
Pero
Blanquito
era
Blanquito
y
fue
el
escogido.
Traté
de
aguantarme
las
ganas
de
llorar
delante
de
mi
padre
pero
no
pude.
Mientras
lloraba
pensaba:
“¿Qué
hago
llorando
por
Blanquito
pues
al
fin
y
al
cabo
es
un
animal?
Mi
padre
se
va
a
reír
si
me
ve
llorar
por
él;
¡no
lo
va
a
entender!
¿Y
qué
les
voy
a
decir
a
mis
amigos
cuando
se
enteren de que ya no tengo a Blanquito?”.
Pero
una
vez
que
me
hube
desahogado,
mi
padre
se
sorprendió
cuando
le
dije
que,
puesto
que
moría
por
mí,
yo
lo
quería
matar.
Mi
padre,
tras
dudar
por
un
momento
de
que
fuese
capaz
de
hacer
lo
que
había
decidido,
aceptó.
Me
dijo
que
me
explicaría
cómo
tenía
que
hacerlo
y
que
me
ayudaría.
Llegó
el
día
que
había
que
matarlo.
El
día
más
largo
de
mi
infancia.
Teníamos
que
recoger
todo
lo
que
nos
íbamos
a
llevar
de
viaje.
Pero
yo
estaba
en
el
establo
con
Blanquito.
No
me
quería
separar
de
él.
Mi
madre fue la que recogió todas mis cosas.
Al atardecer vino mi padre a buscarme:
—Es la hora, hijo.
Llevé
a
Blanquito
a
casa
sin
cuerda.
Ya
no
hacía
falta.
Me
seguía
confiado
a
todas
partes.
Yo
trataba
de
hacerme
el
valiente y de que no me viese llorar.
En
casa,
todo
estaba
preparado:
Lo
que
teníamos
que
llevarnos
para
el
viaje,
el
fuego y el cuchillo.
Recuerdo
las
instrucciones
de
nuestro
padre:
“Debe
untarse
la
sangre
en
los
postes
y
en
el
dintel
de
la
puerta.
Debe
asarse
al
fuego.
Debe
llevar
hierbas
amargas.
No
debe
dejarse
nada
para
mañana...”.
Mi
padre
me
acercó
el
cuchillo
y
yo
lo
acerqué
al
cuello
de
Blanquito.
Me
dijo
que
la
otra
mano
la
pusiese
sobre
su
cabeza
para
sujetarla.
Que
no
hacía
falta
nada
más.
Que
Blanquito,
como
cordero
que
era,
se
dejaría
matar
sin
problemas.
Mientras,
mi
padre
colocaría
el
lebrillo
debajo
de
su
cuello para recoger la sangre.
Hubiera
deseado
hacerlo
totalmente
a
oscuras
y
que
Blanquito
no
viese
que
yo
mismo
le
sacrificaba.
Sentía
que
le
traicionaba.
Antes
de
pensarlo
más
y
cambiar
de
opinión,
apreté
con
firmeza
el
cuchillo
y
le
hice el corte en el cuello.
Recuerdo
sus
balidos.
Salían
indefensos
de
su
garganta
mezclados
entre
borbotones
de
sangre.
No
se
movía.
No
se
revolvía.
Se
quedó
quieto
mientras
su
sangre
caía
sobre
el
lebrillo.
Fui
a
dejar
el
cuchillo
en
la
mesa
y
al
girarme
le
vi
mirándome
a
los
ojos.
Ahora estábamos el uno frente al otro.
Parecía
como
si
fuese
consciente
de
lo
que
estaba
pasando.
Como
si
Blanquito
supiese
que
moría
en
mi
lugar
y
que
lo
aceptaba.
Que
no
le
importaba
que
yo
mismo
le
hubiese
matado.
Que
lo
que
de
verdad
importaba
era
que
yo
viviera.
No
veía
rencor
en
su
mirada.
Veía
que
me
seguía
queriendo.
Sus
rodillas
empezaban
a
temblar
como
cuando
era
recién
nacido
y
quería
mantenerse
en
pie.
No
lo
pude
soportar
más
y
salí
de
casa
corriendo
y
llorando.
No
podía
ver
morir
así
a
Blanquito.
Al
rato
salió
mi
padre
con
el
lebrillo
con
sangre
y
un
manojo
de
hisopo.
Lo
mojó
en
ella
y
comenzó
a
untar
los
postes
de
la
puerta
y
el
dintel
que
estaba
sobre
ella.
Y
mientras
lo
hacía,
me
recordó
que
esa
noche,
cuando
pasase
el
ángel
y
viese
la
sangre
de
Blanquito,
no
entraría
en
busca
de la mía.
Después,
entramos
los
dos
a
casa.
Todo
estaba preparado y Blanquito en el fuego.
Puestos
en
pie,
mi
padre
dio
gracias
al
Señor por Blanquito y por mí.
Mi
madre
empezó
a
repartir
nuestros
bocados.
Los comimos en pie y en silencio.
Siempre
había
dicho
que
la
carne
de
cordero
asada
era
la
mejor
carne
que
había.
Y
que
nadie
la
preparaba
como
mi
madre.
Había
comido
muchos
corderos
antes
de
ése
y
siempre
me
chupaba
los
dedos.
Pero
me
alegro
de
que
el
Señor
dijera
que
la
carne
de
Blanquito
había
que
comerla
con
hierbas
amargas.
No
quería
que
nadie
saborease
a
Blanquito
sino
que
pensasen
en
lo
amargo
que
era
para
mí
el
que
Blanquito
hubiese
muerto.
Blanquito
no era un cordero cualquiera.
El
tener
que
comerlo
me
hacía
pensar,
reconocer,
admitir,
digerir
que
Blanquito
había
muerto
por
mi
culpa.
De
no
tener
yo
pecado
no
hubiese
sido
necesario
que
él
muriese por mí.
Mientras
tanto,
el
ángel
pasó
por
las
calles
pero
al
ver
la
sangre
en
la
puerta
no
entró.
Eso
es
la
Pascua,
hijo:
El
pasar
de
largo.
Que
el
ángel
pasa
de
largo,
al
ver
la
sangre en la puerta, sin entrar.
A
medianoche
se
empezaron
a
oír
en
las
casas
de
los
egipcios
lloros
y
lamentos.
En
ellas sí que había entrado el ángel.
A
la
madrugada,
los
mismos
egipcios
nos
pedían
que
nos
marchásemos
antes
de
que muriesen todos.
Había
gran
alegría
entre
la
multitud
del
pueblo
que
por
fín
salía
de
Egipto
para
volver
a
casa
después
de
tantos
años.
Pero
yo no podía dejar de pensar en Blanquito.
Con
el
paso
de
los
años
en
el
desierto
creo
que
muchos
de
los
mayores
que
celebraron
aquella
Pascua,
realmente
no
lo
entendieron.
Tu
padre
le
ha
dado
muchas
gracias
al
Señor
por
Blanquito.
Porque
para
mí
no
era un cordero cualquiera.
Blanquito
me
ha
hecho
y
aún
me
hace
pensar
mucho
en
todo
por
lo
que
tuvo
que
pasar.
Blanquito
me
ha
hecho
y
aún
me
hace
pensar
mucho
en
todo
por
lo
que
a
quien representaba tendrá que pasar.
Con
Blanquito
entendí
que
ciertamente
la
paga
del
pecado
es
la
muerte
y
que
eso
es
lo
único
que
satisface
la
justicia
divina.
Que
aun
siendo
niño,
mis
“pequeños”
pecados
son
muy
grandes
delante
de
un
Dios
tan
limpio.
Que
todos
los
pecados
merecen
la
muerte.
El
pecado
de
nuestro
padre
Adán
fue
una
simple
desobediencia.
Y
yo,
como
niño,
había
desobedecido
muchas veces a mi padre.
Lo
que
desde
el
principio
hemos
oído,
hijo.
Que
Dios
no
cambia
de
parecer
con
el
tiempo.
El
problema
del
pecado
es
siempre
el
mismo,
la
muerte;
y
la
solución
es
siempre la misma, la sustitución.
Dicen
que
un
padre
da
la
vida
por
su
hijo.
Y
yo
la
daría
por
ti.
Pero
delante
de
Dios,
un
pecador
condenado
a
muerte
no
puede
sustituir
a
otro
pecador.
El
sustituto
tendrá
que
ser
limpio
como
lo
era
Blanquito
con su blanca lana.
Cuando
venga
el
Salvador
que
esperamos,
tendrá
que
morir
como
Blanquito,
en
nuestro
lugar.
Morirá
por
nuestra
culpa
para
que
nosotros
no
muramos
eternamente.
Por
eso
el
cordero
tenía
que
ser
macho
y
de
un
año.
Tenía
que
morir,
no
por
viejo
sino
valiente
y
voluntariamente
por
nosotros,
pues
Él
no
tiene por qué morir.
No
nos
mirará
con
otros
ojos
a
pesar
de
lo
que
le
hagamos
o
de
lo
que
sufra.
Nos
querrá
igual.
No
le
importará
con
tal
de
que no muramos nosotros.
El
pasar
a
Blanquito
por
fuego
era
para
entender
que
el
Salvador
tendrá
que
pasar
por
el
fuego
del
juicio
divino
que
todos
merecemos.
El
comer
a
Blanquito
era
para
reconocer
y
recordar
que
el
Salvador
morirá
por
nosotros
y
que
ésa
es
la
única
forma
de
satisfacer la justicia divina.
Pero
las
hierbas
amargas
eran
para
apreciar
que
aunque
la
deuda
la
dejará
zanjada,
el
precio
pagado
por
ello
será
muy
alto
y
que
por
eso,
no
podemos
vivir
de
cualquier manera, como si nada.
El
que
no
quedase
nada
para
el
día
siguiente
me
hace
pensar
en
que
nuestro
Salvador
lo
dará
todo
por
nosotros
con
tal
de dejar la deuda pagada.
Así
como
la
fe
en
que
la
sangre
en
la
puerta
haría
que
el
ángel
no
entrase,
la
fe
en
la
sangre
que
el
Cordero
de
Dios
derrame
impedirá
que
suframos
la
condenación.
Si
Blanquito
fue
tan
especial
para
tu
padre,
más
tiene
que
ser
para
ti
Aquel
que
vendrá un día.
Tiene
que
ser
a
quien
más
ames
en
esta
vida.